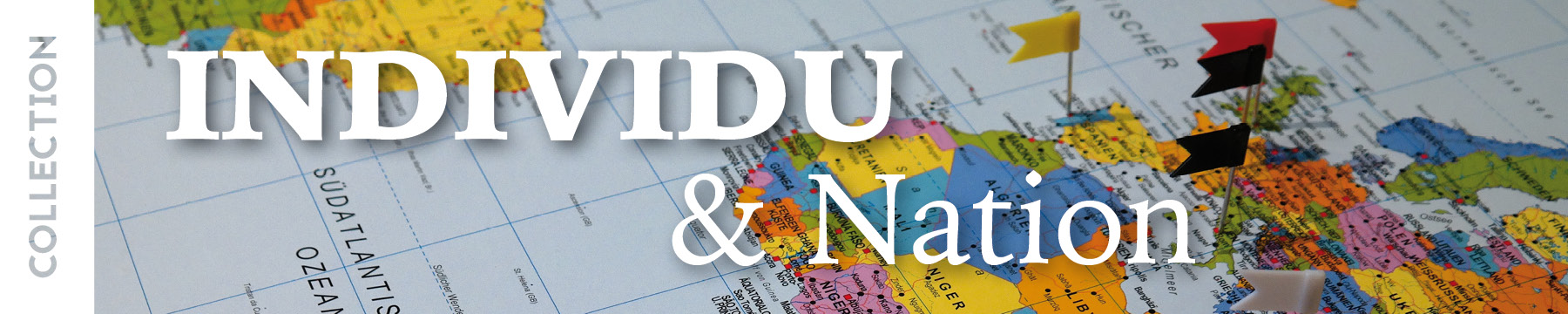La legislación fundamental del franquismo no permitió nunca los partidos políticos, por lo que los grupos de la denominada «oposición democrática» se mantenían fuera de la legalidad. En los años sesenta del pasado siglo, cuando se percibía un desfase entre el desarrollo económico y el político, surgieron los «aperturistas». Estos sectores más comprensivos del régimen pretendían la implantación de unas asociaciones políticas que sirvieran de cauce a la ampliación del sistema representativo. Se movían dentro del orden «constitucional». No obstante, por causa de la prohibición de las citadas asociaciones, debían explotar el «uso de canales alternativos para la discusión de los asuntos políticos, que incluían encuentros privados, publicaciones (periódicos y revistas), grupos de estudio y clubes (que normalmente se formaban en torno a una publicación), sociedades mercantiles y asociaciones culturales». Según Palomares (1996: 75), representaron un «retorno de la sociedad civil» del que fue expresión la publicación que nos ocupa.
CRIBA, cuya cabecera incorporaba la leyenda «Síntesis semanal de opinión/información», fue un semanario que superó los 180 números entre junio de 1970 y diciembre de 1973. En este periodo crucial del tardofranquismo, caracterizado por la designación del Príncipe Juan Carlos como sucesor de Franco «a título de Rey» y los Planes de Desarrollo, CRIBA postuló una apertura del sistema franquista sobre la base de las posibilidades «constitucionales» que estimaba implícitas en la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967.
Este trabajo se articula en torno a un análisis de contenidos de la publicación, con especial atención a los de tipo editorializante y de opinión. El objetivo del estudio es el de presentar a la revista como expresión de los poderes fácticos favorables a la implantación de las asociaciones políticas, en tanto que pieza clave para la adecuación del régimen franquista al desarrollo político que el tiempo demandaba. A este fin tendrá especial relevancia no solo el análisis de sus editoriales, columnas y artículos de opinión, sino su cobertura informativa y la selección de los personajes entrevistados, habitualmente caracterizados por su talante reformista.
En la presentación de la revista, el presidente del consejo de administración de la entidad propietaria, Promoción Informativa S.A. -PROMINSA-, aludió a su intención de proporcionar información «objetiva y veraz»,1 así como «una opinión indiscutiblemente política, con una crítica a las estructuras políticas, económicas, sociales, etc., desde dentro, que propugne el cambio de la legalidad desde la legalidad».2
Lo cierto es que se había lanzado un número cero en 1968. Este, de pequeño formato, se abría con una imagen de viandantes por la calle y contaba con 38 páginas. En la mancheta figuraba como director Manuel Cantarero del Castillo y como secretario de redacción, Juan Carlos Creus. En él escribían, además, Ángel Arconada, José Antonio Baonza, Carlos Briones, José Suárez Carreño y Carlos Vélez. El tono de la publicación resultaba anti-capitalista, ruralista y sindical, con cierta atención a la cultura y mucho interés en la esfera internacional (abordaba la primavera de Praga y el contencioso de Indochina).3
No obstante, el 13 de junio de 1970 veía la luz el primer número, al precio de 10 pesetas y en formato tabloide. En su primer editorial, CRIBA se definía como «un semanario comprometido políticamente»,4 expresivo de una nueva «voz generacional»5, y alejado tanto de ambigüedades («llamará al pan, pan y al vino, vino») como de radicalismos:
No contribuirá, en ningún momento, a que los agoreros del hispánico pesimismo antropológico se froten las manos sentenciando perversamente complacidos: 'Ven ustedes cómo en España no es posible la democracia, ni el diálogo'. No contribuirá, en definitiva, al gozo de quienes contabilizan o, quién sabe, si hasta provocan, actitudes estentóreas para justificar la marcha atrás en el proceso de nuestra libertad. Unos, por la extrema derecha, para que, con esa marcha atrás, se afirmen conservadoramente privilegios despóticos que ya no pueden perpetuarse más. Otros, por la extrema izquierda, para que 'se radicalicen las contradicciones' y puedan (sic) llegar a producirse la explosión catastrófica que acabe con la sociedad misma.6
El semanario decía responder a «una empresa nacional de pedagogía de la democracia, tan necesaria en nuestra Patria en el momento en el que nos acercamos a una primera cota de acceso a la plural concurrencia asociativa, en los planos político y sindical».7 Para atender, como una «exigencia moral», las reivindicaciones políticas del pueblo, CRIBA desechaba la «actitud maximalista».8 basada en un cambio absoluto del sistema por la violencia y justificadora de las respuestas ultraderechistas. Pero también se apartaba de quienes «consideran necesario (…) un cambio total del orden vigente, pero creen poder llevarlo a efecto en forma pacífica, a extramuros del sistema y por la sola acción de criticar las instituciones y las estructuras».9
El propósito fundamental del semanario era el de superar las machadianas «dos Españas» que se habían despedazado en la «larga y cruenta guerra civil».10
1. Generaciones ajenas a la Guerra
Para descubrir las claves de CRIBA basta un somero repaso a su mancheta. El semanario suponía un punto de encuentro entre una generación que, por edad, no había conocido la guerra, pero había sido educada en el ideario falangista durante los años de la Segunda Guerra Mundial, y otra generación, más joven, que se situaba entre los veinte y los treinta años. Se adscribían a la primera los miembros del consejo editorial, anteriormente ligados al Frente de Juventudes y al Sindicato Español Universitario (SEU): Carlos Argos, Rafael Luna, Luis Fernando de la Sota, Emilio Álvarez Frías, etc.
Los más jóvenes, con el director Bernardo Díaz Nosty al frente y redactores como Bonifacio de la Cuadra o Eduardo G. Rico, se ocuparon de las secciones informativas de la publicación. Con especial atención a los temas sociales (pobreza y exclusión, atraso rural, discriminación de la mujer, racismo, nuevas corrientes del catolicismo, etc.) y de ámbito internacional, marcaron una línea más progresista en sus piezas.11 Da cuenta de la pluralidad interna la integración en su plantilla de Manuel Blanco Chivite, miembro del FRAP procesado por el Tribunal de Orden Público mientras trabajaba en CRIBA y, más tarde, uno de los últimos condenados a muerte por el franquismo.12
Editorialmente, CRIBA se reconocía portadora del mensaje de la «generación de la posguerra, que se ha dado en llamar los nietos del 98, formada en parte por los hermanos menores de los combatientes de uno y otro lado»;13 una generación, también denominada «del 49», que había asumido el propósito de «integrar en una sola España lo mejor de ambas».14 Para entenderla habría que retroceder a los años cincuenta, cuando la comprensiva política del ministro de Educación, Joaquín Ruiz-Giménez, había favorecido la extensión del ambiente crítico entre los jóvenes falangistas. De hecho, fue en el Frente de Juventudes y el SEU donde surgieron los primeros brotes de disidencia interna.
Aquellos jóvenes formados en un totalitarismo del que el franquismo comenzó a abjurar con la derrota del Eje, presenciaron el acomodo a una nueva circunstancia en la que se recuperaba una monarquía denostada por la propaganda oficial. Algunos rompieron con el franquismo por mantenerse fieles a la doctrina de José Antonio. La mayoría conservó un fuerte sentido crítico y una clara voluntad de aproximación a la izquierda. (De Diego 2002: 42-57)
Años después, desde CRIBA y ya talludos, advirtieron que no se podía convocar a la juventud en torno a un hecho histórico «lejano» como la guerra. La solución pasaba por recuperar el espíritu que a ellos les había animado en la universidad.15 Se entiende así que el presidente de PROMINSA confiara a modo de balance:
CRIBA ha sido, a mi juicio, a nivel de revistas de información general, lo que algunas revistas universitarias, como La Hora o Alcalá, fueron hace años. La voz de una generación que no hizo la guerra y por lo tanto no se la puede convocar al quehacer político con la emoción de antiguos recuerdos del pasado, sino con sugestivos proyectos de futuro, pero que, al mismo tiempo, por haber sido en gran parte protagonista del profundo cambio sociológico producido en el país durante estos años, tampoco puede admitir que se pretenda hacer tabla rasa y volver a empezar.16
Los editorialistas y comentaristas de CRIBA mantuvieron sus posiciones de apertura -cercanas a Índice, Cuadernos para el Diálogo o el diario Ya-, deslindándolas del idealismo «estéril» de los «grupos falangistas» que, atacando el capitalismo en abstracto, habían caído en la contradicción «de ser extrema izquierda en lo económico y en lo social y de extrema derecha en lo político».17 La crítica a la generación falangista precedente, que había combatido en la guerra y ocupaba el poder, se combinaba con el reconocimiento a su sacrificio, conquistas sociales y concreta ejemplaridad -caso del general Muñoz Grandes, por ejemplo-. No obstante, CRIBA auspiciaba una democratización que, por lo general, los «camisas viejas» y los alféreces provisionales de la guerra no compartían.18
Es así que hubo que esperar hasta el número 22 de la publicación para que hubiera una identificación editorial explícita con unos «seguidores de José Antonio» que reconocían el falangismo escindido ya en varias «tendencias de inspiración joseantoniana».19 Un miembro del consejo editorial, Carlos Argos, declinaba para CRIBA la etiqueta de «falangista moderada», «falangista de izquierdas», «socialdemócrata» o «socialista». Afirmaba así que la empresa editora constituía una iniciativa de 1.500 accionistas de toda España, «sin ninguna clase de subvención, ayuda, tutela u orientación de ningún sector oficial, grupo económico, secta, o asociación confesional o laica».20
Esta independencia económica de CRIBA -puntualizaba- no excluye, por supuesto, que la mayoría de los accionistas de la Empresa editora procedan en gran parte de la Agrupación de Antiguos Miembros del Frente de Juventudes, y en tal dirección es correcto enjuiciar y comprender el perfil político de la Revista, pero sin que ello presuponga en ningún caso un monolitismo político felizmente superado.21
La revista no albergaba «ningún espíritu de nostalgia»22 y lo probaba que «la mayoría del Consejo de Redacción, incluido el director y los colaboradores periodistas»23 tuviera otro origen político. El grado de coincidencia con la sociedad editora en los planteamientos críticos de la situación de España y el mundo habían hecho posible la colaboración, sin que nadie hubiera tenido que renunciar «a sus más íntimas convicciones».24 En España sobraban las etiquetas y, por el contrario, hacían falta personas para reformar radical y progresivamente las estructuras injustas.
Solo en una ocasión el semanario se mostró algo intemperante hacia la crítica. El profesor López Aranguren reconoció en una entrevista no entender «a CRIBA y a su neofalangismo»,25 que, no obstante, se le antojaba una posición «simpática».26 La respuesta no se hizo esperar:
Precisamente creemos que no hay por qué renegar de nuestro origen, pues de él aprendimos muchas cosas, entre ellas una mínima capacidad de diálogo y comprensión hacia los demás, que el tiempo ha venido a perfilar y decantar. Nuestra posición mental y nuestros planteamientos políticos, nacen de un entendimiento crítico de la realidad de nuestro pueblo y de una decisión inequívoca de amarlo y de servirlo. Jamás nos hemos creído poseedores de verdad absoluta alguna, y prueba de ello es la línea marcada en CRIBA a lo largo de su existencia, alejando de nuestros planteamientos cualquier clase de dogmatismo intelectual o de triunfalismo político trasnochado. Esto ha hecho posible que se nos respete y se nos lea con atención.27
Ese deseo de superar banderías y exclusivismos se demostraba en la discreta cobertura a los moderados encuentros de la Agrupación de Antiguos Miembros del Frente de Juventudes, cuya presidencia y vicepresidencia ostentaban, respectivamente, los citados De la Sota y Argos.28
2. A favor del desarrollo político
La apertura que auspiciaba CRIBA tenía unos límites infranqueables. Los apuntó Eduardo Navarro, quien se incluía entre esos muchos españoles «que pretendemos hacer realidad las posibilidades democráticas que entrañan nuestras Leyes Fundamentales»:29 «la unidad de España, la figura del Jefe del Estado, la forma de Gobierno y la persona del Príncipe de España».30
CRIBA constataba repetidamente el evidente desfase entre el desarrollo económico del país y la ausencia de evolución política. Se hacía preciso «adecuar» la legislación fundamental «a la realidad vital del país.31 para que los ciudadanos, con derecho a «unos cauces de participación más amplios y más racionales.32 recobraran la esperanza de «una real efectiva democratización»33 de la nación. Había que dejar de tratar al español como a un «minusválido, infantil o psicópata predispuesto a las más tortuosas tendencias».34 pues la historia había demostrado que «esos calificativos eran aplicables más merecidamente a aquellos que tal pensaban que del pueblo cuya administración les estaba encomendada».35 De este modo, frente a la «francología», esto es, a la «sencillísima ciencia política»36 por la que Franco sancionaba «poderes efectivos y personas que los representan, de acuerdo con los rumbos que cree deben imprimirse a las diferentes etapas del Régimen»,37 CRIBA auspiciaba, en bien de la «perfección» del sistema, que los gabinetes fueran
reflejo directo no solo de la resultante de las fuerzas reales y efectivas del país, sino también de las latentes que subyacen dentro del pueblo y que éste (…) no puede manifestar enteramente porque falta, en medida considerable, la canalización política oportuna y adecuada al tiempo.38
La revista solicitaba una reforma previa a la sucesión, por causa de la provecta edad de un Franco casi octogenario y la ya decidida sucesión en favor del Príncipe Juan Carlos. Franco, al que se comparaba con la Reina de Inglaterra -«su figura es tan indiscutible para todos los que desean actuar en el sistema, que está más allá del acierto o desacierto de determinada acción ministerial»39-, no supondría necesariamente un obstáculo, sino un acicate para que España dejara de ser «el patrimonio exclusivo de los que ayer resultaron vencedores de la contienda civil, que el pueblo español sufrió en su propio ser, o de los que desearían una vuelta total de la 'tortilla' nacional».40
Esta paradójica apelación al principio carismático para transitar hacia un Estado de Derecho, tuvo un hito destacado en el mensaje de Fin de Año en 1972. Según interpretó CRIBA, Franco había hablado de extender el desarrollo político y la participación, por lo que a su Gobierno solo le restaba «obedecer sus órdenes».41 Ya no sería posible «engañar a nadie»:42 el jefe del Estado se había dirigido a la nación sin intermediarios. Y era preferible «acelerar el proceso de democratización durante esta etapa del Movimiento, y bajo los auspicios de Franco, ideología y autoridad, respectivamente, que aún respetan la ultraderecha triunfalista», para desactivar el previsible torpedeo del búnker.43
Probaba el espíritu integrador de los componentes de CRIBA la aceptación de la monarquía, institución en cuya hostilidad habían sido indoctrinados en el Frente de Juventudes. La aceptación de la futura Monarquía de Juan Carlos de Borbón se fundamentaría en «razones de puro patriotismo; respeto al jefe del Estado, y deseo de convivencia política entre los españoles».44 Las generaciones representadas por la publicación (la del Frente de Juventudes y la universitaria de ese momento) solo aceptarían la corona si esta se implicaba «en una profunda, urgente y decisoria remodelación estructural de nuestra sociedad».45 Lo importante no sería ya tanto el «enraizamiento popular»46 -escaso- de la institución, cuanto su ejecutoria reformadora.47
La evolución del Régimen resultaba compatible con la «convivencia democrática».48 Sin merma de su fidelidad a los objetivos que presidieron el 18 de Julio, el futuro monarca habría de ser «el Rey de todos los españoles por igual»,49 ni de derechas ni de izquierdas, ni de vencedores ni vencidos.
El semanario promovió una reforma política previa a la sucesión en la Jefatura del Estado, pues convenía «perfeccionar a la vez el resto de las instituciones, para lograr un rodaje previo en vida de Franco»50 que garantizase su posterior funcionamiento, «sin hacer caer sobre las espaldas de su sucesor la responsabilidad de su creación o modificación sustancial».51 De ahí que, esfumadas las ilusiones de apertura, el presidente de PROMINSA considerase «desalentador» el momento político en los «últimos años del mandato excepcional del Jefe del Estado».52 El inmovilismo podía «dejar a su sucesor el papel de reformador al principio de su reinado»,53 con el peligro de despertar «los recelos de los celosos de la ortodoxia».54
3. Defensa de las asociaciones políticas
La petición de apertura chocó con la filosofía gubernamental «tecnocrática», presuntamente inspirada por el Opus Dei.55 En este sentido, se entienden las habituales críticas al inmovilismo político del presunto «inspirador intelectual» del gabinete, Gonzalo Fernández de la Mora, ministro de Obras y autor del ensayo El crepúsculo de las ideologías. Su justificación en contra del desarrollo político concitó en CRIBA un abierto rechazo, tanto de su consejo editorial como de su redacción.
Frente a la política de realizaciones prácticas (carreteras, puentes, sanidad, etc.), calificada por De la Mora de «Estado de obras», CRIBA respondía que el servicio a los ciudadanos exigía «un programa matizadamente político; porque la política convivencial no es sólo el puro materialismo de construir puentes».56 La publicación, convencida del encaje de las asociaciones en el sistema constitucional español, exigía que se clarificase si De la Mora, «ideólogo del actual Gabinete» y públicamente contrario a las mismas, hablaba «a título personal»57 o no. Unos años antes y sin el paraguas de la Ley Fraga de Prensa, ataques contra el Ejecutivo de este cariz hubieran sido inimaginables. La abierta contestación editorial de CRIBA subrayaba su «radical disentimiento»58 con respecto a la visión de la reciente historia de España sostenida por De la Mora. En ocasiones, se recurría a las declaraciones de entrevistados para defender posiciones propias.59
Las esperanzas de «democratización» auspiciadas por CRIBA se basaban explícitamente en una aplicación «global, unitaria y, sobre todo, esperanzadora»60 de la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967. Ello permitiría una apertura acorde con una lectura «perfectamente ortodoxa» de la legalidad vigente. Aparte de la separación entre las jefaturas del Estado y del Gobierno, con el consiguiente nombramiento de un primer ministro -en octubre de 1970 se rumoreaba ya la designación del almirante Carrero Blanco-, el programa de reforma aportado por la revista incluía:
La aprobación de asociaciones políticas y, tras su realidad, las elecciones para constituir los Consejos locales, provinciales y Nacional del Movimiento.
Una nueva Ley de Administración Local para la elección popular directa de concejales, alcaldes y diputados provinciales.
Una nueva Ley Sindical y elecciones de todo rango.
Elecciones a Cortes con la potenciación de los «familiares».
El eje vertebral del discurso «democratizador» de CRIBA pasó por el apoyo a las asociaciones políticas. De ese modo, el ministro secretario general del Movimiento, Torcuato Fernández-Miranda, fue uno de los más atendidos. «Hábil y brillante»61 dialéctico, sus discursos se analizaban con lupa en busca de posibilidades reformistas. En muchas ocasiones, se le criticó el «academicismo» con que abordaba la filosofía del problema.62
Desde su primer número CRIBA tildó de «insuficiente» el anteproyecto de Estatuto de Asociaciones estudiado por el Gobierno.63 El semanario apelaba al desarrollo de la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento (artículos VI y VIII) para fijar los tres requisitos -entonces inexistentes- de una representación política válida: «que elijan todos los representados, que elijan a todos los representantes y que puedan, en todo momento, controlar su gestión».64 De hecho, el nombramiento de un futuro jefe de Gobierno debería verse anticipado por la puesta «en marcha, constituidas y con vida, [de] las imprescindibles Asociaciones».65
El retraso en la adopción de las moderadas entidades políticas podría incluso acelerar, «paradójica e irracionalmente, el nacimiento de los verdaderos partidos políticos».66 No era mucho lo que se solicitaba, pero sí «urgente», pues de ello derivaría «la propia continuidad del sistema».67 A juicio de CRIBA, las asociaciones serían la clave de bóveda de «una democracia sociopolítica, donde todos se sientan protagonistas, pues de nada sirve tecnificar un Estado, institucionalizar el Poder y ordenar política y jurídicamente el país, si no se ejercen realmente las libertades indispensables».68 El pueblo había de ser «protagonista», y no inerme «espectador» de la Historia.
El desarrollo asociativo se amparaba en los «derechos de expresión, reunión y asociación, reconocidos en las Leyes Fundamentales, proclamados en la Declaración de Derechos del Hombre de Naciones Unidas, y defendidos en el Concilio Vaticano II».69 Revelaría, además, el verdadero pluralismo interno del franquismo, donde se desenvolvían falangistas, monárquicos y democristianos. Incluso sacaría a la luz que Falange era «más (...) una corriente de pensamiento» que «una organización única». En el futuro podrían darse distintas asociaciones azules, pues existían «profundas tendencias de matiz» entre los falangistas de la guerra y los de la posguerra.70
En suma, CRIBA apostaba por el paso del Movimiento-organización al Movimiento-comunión, con el consiguiente impulso al pluralismo. Los redactores de la revista se sumaban a esa apuesta, si bien en ocasiones parecía enmascarar un deseo implícito de partidos políticos para el futuro.71 De hecho, el enfado ante el inmovilismo motivó argumentaciones no tan contrarias a estos últimos:
Por eso pedimos que ahora, y dentro del Sistema, se creen las Asociaciones aun con el riesgo remoto de que en un futuro se conviertan en partidos, pues si tal sucediese serían partidos nacidos del Sistema; no vaya a ser que por negar esas modestas Asociaciones y por reacción a la negativa, se implanten algún día partidos, con el signo insolidario de los de ayer y contrarios a todo lo que de válido e indiscutible tiene el Sistema actual. ¡No propiciemos de nuevo la trágica ley del péndulo de nuestra historia!72
No obstante, bien pronto se intuyó la nula voluntad asociacionista del Gobierno. Dio un pista el sociólogo Amando de Miguel, entrevistado con motivo de la publicación del Informe FOESSA 1970. De Miguel reconoció que el capítulo «Vida política y asociativa» había sido suprimido por no agradar al Ministerio de Información.73
En enero de 1971, CRIBA llevaba la controversia a portada: «¿QUÉ IMPIDE SU FUNCIONAMIENTO? EL CORO DEL ASOCIACIONISMO». Dada la urgente necesidad de las asociaciones, la publicación abordaba en páginas centrales «una síntesis antológica de frases favorables» (de Fraga, Cantarero o Labadie).74 Nada se había hecho al respecto y, al constatarse que las «voces discrepantes por exceso y por defecto» eran «las menos», se planteaba «qué, quién o quiénes» impedían «el funcionamiento real de las Asociaciones Políticas». Los españoles tenían derecho a saber si se iba a contar con ellas y, en caso negativo, «los nombres de quienes se oponen a ello».75
En la primavera CRIBA constató el «retroceso en la apertura democrática». Aparte de la remisión a las Cortes de una Ley de Orden Público de «notoria dureza», se había sustituido al joven y aperturista vicesecretario general del Movimiento, Ortí Bordas, por Valdés Larrañaga, un roqueño «camisa vieja».76 Si Fernández-Miranda eludía mojarse, Valdés, que había hecho la Guerra y servido en el Movimiento de los años totalitarios, se manifestaba abiertamente contrario a las asociaciones. CRIBA apostó por el removido Ortí, al que entrevistaría un año después como «hombre de presente y de futuro»,77 cercano al laborismo inglés y la socialdemocracia alemana.
La situación empeoró en febrero de 1972 con la remoción de Gabriel Cisneros como delegado nacional de Juventud.78 CRIBA entrevistó a quien, «con sinceridad y hasta con riesgo»,79 señalaba el integrismo como «máximo peligro para la vida política española».80 El entrevistador subrayaba que la experiencia de Cisneros, un hombre joven que conocía la guerra civil por «los libros», resultaba «aleccionadora para toda una juventud que guarda en su mochila (...) propósitos de democracia cara a un futuro».81 Por su parte, el entrevistado ligaba su apartamiento al de Ortí y al «parón de las Asociaciones». Aludía a que solo había una institución asentada, Franco, y que debería preverse su orfandad. Se declaraba «distante» de la oposición «extremista» al régimen, que creía «funambulesca» en sus áreas moderadas. «Ahora bien», reconocía, «de la marginalidad de muchas actitudes de oposición no tiene la culpa el marginado, sino lo angosto del recinto o habitáculo en el que se pretende que dichas actitudes se integren».82
El 6 de noviembre de 1972 el ministro secretario general del Movimiento intervino ante las Cortes para eludir todo compromiso.
Para el señor Fernández Miranda -matizaba Greco- la pregunta sobre si las Asociaciones van a ser o no reguladas legalmente es una pregunta saducea, pues cualquier contestación es comprometida; yo estimo por el contrario que tal respuesta ecléctica entraña un hábil sofisma, pues los hechos demuestran palmariamente la voluntad de dar un frenazo al proyecto asociacionista, aun cuando por antipopular no se afirme tajantemente.83
El editorial de ese número se lamentaba del retroceso terminológico consistente en cambiar la expresión «asociaciones» por las de «tendencias» y «corrientes», que entrañaban «una clara exclusión, de todo lo que signifique una idea organizativa, dificultad casi insalvable para que las posibilidades asociativas, implícitamente reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico-constitucional, puedan realizarse institucionalmente».84 Más allá, incluso, se atrevía a aventurarse Bonifacio de la Cuadra, quien aseverando que «la era de las asociaciones había pasado», señalaba:
Lo realmente curioso del fenómeno es cómo el intento asociacionista ha servido para marginar aún más la idea de la democracia de los partidos, contraria a la esencia del régimen. (…) Los asociacionistas, al ver cómo se esfumaban sus posibilidades, han insistido una y otra vez en la diferenciación entre asociación y partido, condenando a estos últimos con una nueva y rica gama de matices (…).85
En realidad, Fernández-Miranda había acudido a las Cortes con instrucciones de Franco -«Diga no sin decirlo. No cierre la puerta, déjela entreabierta»- y teniendo muy presente las preocupaciones de su discípulo el Príncipe -«Tú planea sin aterrizar»-. El primero, que no quería nada parecido a los partidos políticos, jugaba la carta de «vestir el muñeco»; Don Juan Carlos sí los deseaba para un futuro, pero no era partidario de quemar cartuchos ni de perder a su más estrecho colaborador, el único con el cual había compartido su deseo de una monarquía parlamentaria cuando faltara Franco.
Solo así puede entenderse hoy que Fernández-Miranda, interpelado a bocajarro, afirmara que decir sí o decir no a las Asociaciones era una «trampa saducea»; y la táctica de Franco, quien en su mensaje favorable a las Asociaciones de 31 de diciembre de 1972, descalificaba a su secretario general del Movimiento presentándolo como el «auténtico inmovilista» ante la opinión pública. (Fernández-Miranda 1995: 86-102)
En suma, la experiencia de CRIBA demostró que la transición habría de efectuarse mediante la reforma, sí, pero posponiendo ésta a la sucesión efectiva de Franco. La última etapa del semanario coincidió con el Gobierno de Carrero Blanco. El nombramiento de presidente se estimó un «total acierto» del general, por su significación institucional. No obstante y pese a la «prudente esperanza» que se intuía en el programa gubernamental, se desconfiaba de la voluntad real de apertura.86
Tres semanas antes del magnicidio del presidente apareció el último número de la publicación, cuya desaparición se achacaba a motivos económicos. Se señalaba que la trayectoria de tres años y medio de CRIBA avalaba
nuestra tesis de siempre de que la generación que no hizo la guerra, sociológicamente mayoritaria hoy en nuestro país, está preparada para asumir el papel social y político al que está llamada por imperativos biológicos, y que no debe continuar siendo impedido, desde determinados sectores del poder político o económico, por quienes no han superado todavía el trauma de nuestra última guerra civil.87
4. Conclusión: CRIBA y los «poderes fácticos»
A modo de conclusión, se puede extraer la relación de CRIBA con los «poderes fácticos» desde dos perspectivas: primera, la concepción del semanario acerca de estos «poderes»; segunda, la propia actuación de la revista como expresión de un «poder fáctico» periodístico.
La postura de CRIBA ante los «poderes fácticos» derivaba de la propia naturaleza estructural del franquismo y del deseo de los inspiradores de la revista de apertura. El franquismo fue una dictadura de equilibrio entre distintas «familias» bajo el poder arbitral de Franco. «Autoritario», antes que «totalitario», el régimen se definió por «un pluralismo limitado y peculiar, radicalmente diferente del democrático; caracterizado por una mentalidad mucho más que por una ideología precisa» y el ejercicio del poder por un líder o un grupo pequeño «dentro de unos límites formalmente mal definidos pero en realidad bastante predecibles». (Tusell 1996: 89)
Es así que la propuesta del semanario se basaba en el desarrollo de un Estado de Derecho donde esos límites estuviesen perfectamente definidos y la actuación de los «poderes fácticos» reducida al extremo. Del mismo modo, el camino para alcanzarlo debía ser, igual y escrupulosamente, respetuoso con la legalidad. De ahí la constante petición de dotar de contenido real a las instituciones (Cortes, Consejo Nacional, Jefatura del Gobierno, sindicatos, etc.) y el mismo deseo de clarificar las posturas políticas, desenmascarando a los opositores «reales» y efectivos a las reformas, denunciando la acción de probables poderes ocultos, tanto religiosos (el Opus Dei, por ejemplo) como económicos.
El legalismo de CRIBA le llevaba a denunciar el rupturismo de la oposición, aun bajo formas tan suaves como las «cenas políticas», esto es, «los disfraces democrático-gastronómicos de la derecha»88 enfangada en una política de «cinco tenedores», ajena al sentimiento popular y a las vías institucionales:
¿Por qué muchos de los 'contestatarios' de estas cenas, que a la vez ocupan puestos en la Administración o en las Cortes y el Consejo Nacional, no dejan oír su voz en éstos y manifiestan su radicalismo allí, en lugar de en Restaurantes y comedores de Hoteles de Lujo?89
Pero mayor desazón causaba la mala definición del ejercicio del poder. Si se apoyaba la acción progresista de los procuradores «familiares», al fin y al cabo unos representantes resultado de la elección popular, no se entendía la impunidad en que se desenvolvían algunos grupos ultraderechistas, auténticos «poderes fácticos». Se consideraba así una «paradoja» que un celoso enemigo de las asociaciones como Blas Piñar, dispusiera de la suya propia -Fuerza Nueva- «al margen de toda ley positiva».90 Menos aún se entendía la «subversión de los ortodoxos» o «contra el futuro» con la que Gabriel Cisneros calificaba el inmovilismo de un «búnker» que, actuando como «poder fáctico», boicoteaba el asociacionismo y pretendía «arrastrar de modo deliberado a todo un pueblo tras su gratuito holocausto».91 CRIBA, en suma, responsabilizaba a los «poderes fácticos» del «inmovilismo» sustanciado en el retraso asociacionista.
Cuestión bien distinta plantea la propia acción de CRIBA como inequívoco «poder fáctico» al calor de la aperturista Ley Fraga de Prensa. Debe circunscribirse la influencia del semanario, en tanto que citado «poder», a su limitada difusión entre un público joven, mayoritariamente masculino, con estudios universitarios y especialmente radicado en Madrid.92 A falta de datos más precisos, se puede situar el techo de sus lectores en 15.00093, lo que marcaría la frontera de su influencia.
No obstante, CRIBA resultó en más de una ocasión un medio molesto para el poder hasta el punto de amenazarle alguna sanción administrativa. El director general de Prensa, Alejandro Fernández Sordo, prescindió de telefonear al director del medio, que no atendía sus indicaciones; lo hacía directamente con los propietarios. A Carrero Blanco le disgustó mucho una entrevista, llevada a portada, con Ruiz-Giménez, en cuyo partido, el PSI, militaba entonces Díaz Nosty.94
La publicación hizo valer la voz de una generación no hipotecada por la Guerra Civil, que se reencontraría, desde una y otra orilla, en la transición democrática. Y aunque en ocasiones pareciera representar un aperturismo basado en la modificación de las Leyes Fundamentales más por la vía -ciertamente menos amplia- de la interpretación que de la reforma, legó varias lecciones:
El papel indispensable de la prensa, verdadero «Parlamento de papel», para trasladar a los españoles las bondades de la discusión abierta de ideas y opiniones, pilar democrático y escuela de convivencia.
La convicción de que la dictadura de Franco permitía la evolución hacia la democracia «de la ley a la ley a través de la ley» -es expresión de Torcuato Fernández-Miranda.
La constatación de que la reforma democrática sería posible solo al consumarse la sucesión en la Jefatura del Estado con una monarquía «de todos los españoles».
La familiarización entre los ciudadanos de personas y equipos con mentalidad propicia al cambio democrático.
Una parte relevante de los editorialistas y colaboradores de CRIBA acabó integrándose en el Gabinete de Orientación y Documentación, S.A. (GODSA), un grupo de estudios liderado por Fraga desde 1974. GODSA, como 'embrión' de partido político, alumbró Reforma Democrática, asociación política legal desde octubre de 1976. Fraga resultaría elegido presidente de RD en diciembre y Carlos Argos, secretario general, y la formación se integraría finalmente en Alianza Popular.
Puede concluirse que CRIBA, en tanto que medio de comunicación y articulador de iniciativas políticas, supuso un evidente catalizador del cambio democrático.
Referencias bibliográficas
Cañellas, Antonio (2011). Laureano López Rodó. Biografía política de un ministro de Franco (1920- 2000). Madrid: Biblioteca Nueva.
Cañellas, Antonio (2006). “La tecnocracia franquista: el sentido ideológico del desarrollo económico” en Studia Historica. Historia Contemporánea, nº24, pp. 261-262.
De Diego, Álvaro (2002): «La prensa universitaria falangista en el punto de inflexión del Franquismo: la transición anticipada», in: Aportes: Revista de historia contemporánea; nº48, 2002 , 42-57.
Fernández de la Mora, Gonzalo (1995). Río arriba. Barcelona: Planeta.
Fernández de la Mora, Gonzalo (1965). El crepúsculo de las ideologías. Madrid: Rialp.
Fernández-Miranda, Pilar y Alfonso (1995). Lo que el Rey me ha pedido. Barcelona: Plaza & Janés.
Juliá, Santos (2002). “¿Falange liberal o intelectuales fascistas?” en Claves de Razón Práctica, nº121.
López Aranguren, José Luis (1997). Memorias y esperanzas españolas. Obras completas, vol. 6, Madrid.
López Rodó, Laureano (1990). Memorias. Barcelona: Plaza y Janés.
Miguel, Amando de (2003). El final del franquismo. Testimonio personal. Madrid: Marcial Pons.
Miguel, Amando de (1975). Sociología del franquismo (Análisis ideológico de los Ministros del Régimen). Barcelona: Euros.
Ortí Bordás, José Miguel (2009). La transición desde dentro. Barcelona: Planeta.
Palomares, Cristina (1996). Sobrevivir después de Franco. Madrid: Alianza.
Payne, Stanley G. (1997). Franco y José Antonio. El extraño caso del fascismo español. Barcelona: Planeta.
Ruiz Carnicer, Miguel Ángel (1996). El Sindicato Español Universitario (SEU), 1939-1965 (la socialización política de la juventud universitaria en el franquismo). Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores.
Tusell, Javier (1996). La dictadura de Franco. Barcelona: Altaya.
Ynfante, Jesús (1970). La prodigiosa aventura del Opus Dei. Génesis y desarrollo de la Santa Mafia. París: Ruedo Ibérico, París.